El genocidio nunca es de baja intensidad
La teoría y la costumbre dicen sueltamente que se califica como genocidio sólo cuando un grupo pretende expresamente la destrucción de otro.
Eso puede sonar restrictivo y hasta difícil de verificar por el supuesto carácter subjetivo de “querer destruir a otro”.
Pero qué si no es la guerra a la subsistencia, el desvalor, “el estado cero de toda acumulación: la destrucción original de capacidades que permite iniciar la espiral de las necesidades creadas, destructoras de más capacidades y con ello de nuevas dependencias. En este sentido, el desvalor es un proceso lento y progresivo de destrucción de autonomía”, como dice Jean Robert y como tal de la vida de personas y colectivos. 1

Esta deshabilitación es un proceso que desfigura los aspectos cruciales de la comunidad y de los saberes y prácticas pertinentes para la subsistencia, entendida ésta como todo aquello que subyace a la existencia y contribuye a cuidarla expandiendo sus habilidades autónomas. Es decir, de algún modo, aunque sea “lento y silencioso”, la destrucción de un grupo humano se plantea expresamente, porque sus implicaciones históricas han logrado desfigurar el mundo contemporáneo de un modo, digamos, planetario.
Es esta relación viciosa de destrucción y despojo, imparables, el vínculo indispensable para la reproducción del capital.
Esta destrucción y este despojo, una “incapacitación progresiva de los pueblos” se ejerce arrancando a la gente de su entorno de subsistencia, escindiendo el vínculo que las comunidades mantienen y cultivan con la Naturaleza, con su tierra, con la significación mutua que permite que la gente resuelva por sus propios medios lo que más le importa: el caso más concreto es el acaparamiento de la tierra, de los territorios, el confinamiento de ámbitos que antes eran comunes, la “expulsión del paraíso” [los millones de migrantes atestiguan este arrancamiento]. No es la tierra lo que le quitan a la gente. Se despoja el tejido completo de la vida de tales comunidades.
También se erosiona, se menosprecia, se margina, se prohíben o escinden sus habilidades, saberes y estrategias: eso que permitía que la gente resolviera con labores creativas su propia producción de alimentos, su salud, su educación, su justicia, su sentido de lo sagrado, sus vínculos de amor y erotismo, su lenguaje y su sentido de ser en el mundo.
Por si fuera poco, se proponen intermediaciones continuas e interminables que por un lado merman la posibilidad de solución propia de nuestras necesidades y pertinencias, o que nos entrega a la clase “profesional”, a los expertos, desarrollando nuevas dependencias, y por el otro provoca un edificio interminable de mediaciones y enormidades que nos hacen piezas en este sistema entronizado como estructura inescapable (o supuestamente inescapable). Ver si no La convivencialidad, de Iván Illich.2
En todo este escenario no se nos puede olvidar que nuestro sistema jurídico internacional está en entredicho, que el sistema económico y todo su tramado de complicidades entre gobiernos, organismos multilaterales y corporaciones, impuestos visiblemente en los tratados de libre comercio, ha sojuzgado al derecho y que en los diferentes países, sean de Europa, Asia, las Américas, África u Oceanía, a diferentes ritmos y velocidades, se van desmantelando las entretelas del aparato jurídico que defendía a las personas, a las poblaciones. Por eso el Secretario General del Tribunal Permanente de los Pueblos, Gianni Tognoni, declara que pareciera que el imperio de las cosas se impone sobre la importancia y visibilidad de la existencia de las personas.3
Es decir, hay también una destrucción expresa de grupos humanos cuando se les invisibiliza, cuando se les desaparece “simbólicamente”. Esa desaparición siempre es práctica, porque tiene repercusiones en leyes y políticas públicas, en marginación y discriminación y persecución.
Como decíamos en nuestra columna anterior, el genocidio empieza por matar los derechos de la humanidad, los derechos de los pueblos, que deberían estar por encima de cualesquiera derechos.
Como insisten tanto Gianni Tognoni y Daniel Feierstein,4 esto no ocurre por casualidad, no son accidentes, no son daños colaterales, no es ineficacia de los sistemas, aunque haya ineficacia, casualidades, accidentes y daños colaterales. Estamos confirmando “la sistematicidad de la estrategia política y estructural que tiene consecuencias criminales producto del papel que juegan las instancias gubernamentales, estatales y de las empresas”, como dijera Gianni Tognoni en un taller en la ciudad de México a fines de 2018.
El cuadro que aparece, por todas partes, como ahora fue en Colombia, pero también en Aldama, Chiapas, en Michoacán, en Sonora, en Tamaulipas, en Guerrero, pero en realidad en todo este país llamado México es uno de impunidad, donde hasta la Procuraduría Agraria funciona como brazo contrainsurgente que va buscando destruir las instancias de reflexión, argumentación, información y decisión de los núcleos agrarios colectivos, porque les estorba que la mitad del territorio nacional esté en manos de ejidos y comunidades.
Cuando en México, hace algunos años, con el advenimiento del Tribunal Permanente de los Pueblos se acuñó el término, la noción, de “desvío de poder”, que la notable abogada Magda Gómez retomó de una idea de alguna sentencia de la Corte Interamericana que de pasada formulaba esa frase, no entendíamos aún la claridad que tendría el término: abrirle margen de maniobra a las empresas mediante la expresión legal o ejecutiva vía políticas públicas, mientras que se cierra el campo legal, jurídico, mediante el desmantelamiento progresivo de las estructuras del derecho, para una población que ve achicar su posibilidad de arribar a la justicia.
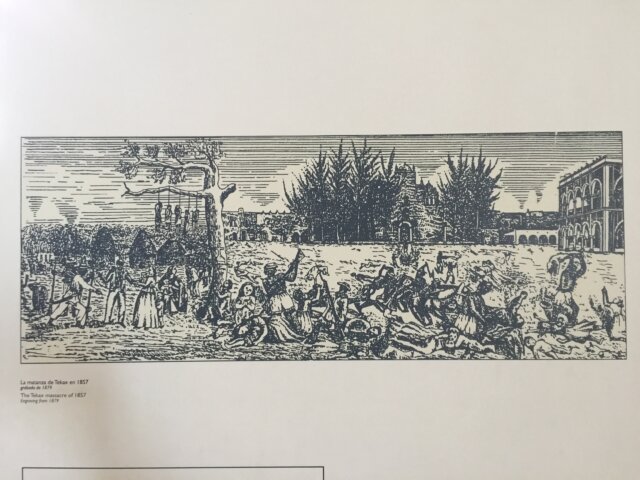
Podemos constatar que el aumento de las luchas de resistencia de los pueblos está directamente relacionado con el achicamiento de la posibilidad de ventilar sus agravios y lograr justicia de sus reivindicaciones. “Los agravios se vinculan a la expansión del ámbito de atribuciones que tienen las empresas”, y el nivel de agresión que ejercen sobre las comunidades donde establecen sus designios.
En pocas palabras, Deleuze tiene tanta razón cuando afirma: “Foucault muestra que la ley no es ni un estado de paz ni el resultado de una guerra ganada: es la guerra, la estrategia de esa guerra en acto, de la misma manera en la que el poder no es una propiedad adquirida de la clase dominante, sino el ejercicio actual de su estrategia”.5
Es importante entender, como lo expresa con claridad Daniel Feierstein, que “las herramientas del derecho son herramientas de comprensión política”, o deberían serlo. No se trata de abordar la ley, o el derecho cual si fueran la salvación última de la gente. Como dijera Henry David Thoreau, y nos recuerda Howard Zinn, “no es la ley la que nos puede salvar, sino nosotros, quienes tenemos que salvar a la ley”.6 Estudiando las estructuras del derecho, entendemos la claridad de las entretelas de la guerra política que estamos viviendo.
En ese rejuego, estamos ante un desplome de credibilidad del Estado y sus instancias. Con grandes mañas, los poderes fácticos comenzaron a impulsar estructuras paralelas de “legitimación” de sus abusos al preconizar la articulación de políticas públicas a las que le llamaron “reformas estructurales” y los tratados de libre comercio, que hoy entendemos como instrumentos de desvío de poder, que buscan obstruir las acciones de la gente.
Como todo esto no es sólo una formalidad teórica sino que se traduce en los hechos a agravios, invasiones, incendios, encarcelamientos, asesinatos, desapariciones forzadas, corrupciones, destrucción de las posibilidades reales de resolver la vida como mejor nos parezca, volvemos a invocar a John Berger cuando siguiendo a Frantz Fanon afirma que “debemos dejar de juzgarnos con los criterios de nuestros opresores”.7
Esto implica reconocer que cuando apelamos a los “derechos humanos” como solución fácil a las complejidades de la justicia y de los derechos de los pueblos, de los derechos colectivos, nos quedaremos siempre cortos. Tenemos que salvar la justicia, salvar la ley volviendo apelar vez tras vez a la responsabilidad y rendición de cuentas que la debería personalizar. Por eso es crucial que los proceso de defensa legal no sean actividades de abogados únicamente, sino un proceso integral en que la sociedad repiense el proceso social y político que subyace a esa guerra que seguimos librando en varios frentes.
Aunque no haya sangre, o no haya desapariciones o encarcelamiento, el genocidio como forma de acumulación de capital está presente, y nunca es de baja intensidad a juzgar por la destrucción acelerada de la vida en el planeta.
Es entonces la libre determinación, su mera idea, la que puede darle la voltereta a tanta iniquidad.
1 “Por un sentido común controversial. A propósito de la escuelita zapatista”, en No toquen nuestro maíz, del Colectivo por la Autonomía, Grupo ETC y GRAIN,Editorial Ítaca, México, mayo de 2014, p. 255
2 La convivencialidad, Joaquín Mortiz, Planeta, México 1985.
3 Gianni Tognoni: “Es oficial: los derechos humanos han caducado”, Ojarasca 291, julio 2021.
4 Ver Daniel Feierstein, Nuevos estudios sobre genocidio, Heredad, México, 2020. El libro acaba de presentarse y se volverá a presentar el 28 de julio.
5 Gilles Deleuze, Foucault, Paidós, 1987.
6 Howard Zinn, “Henry David Thoreau”, en Un poder indestructible, La Jornada Ediciones, 2010.
7 John Berger, G, a novel, Weidenfeld and Nicholson, Londres, 1972

Ramón Vera
Editor, investigador independiente y acompañante de comunidades para la defensa de sus territorios, su soberanía alimentaria y autonomía. Forma parte de equipo Ojarasca.