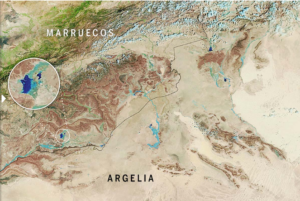Foto: En la ciudad de Otsuchi, afectada por el tsunami de 2011, los Ogawa despiden al visitante en su ’ryokan’ (posada tradicional japonesa). Reconstruida en 2012, una pared repleta de mensajes de apoyo les acompaña diez años después. (Carmen Grau )
Un dron sobrevuela el océano Pacífico frente a las costas de Iwate hasta descender sobre el faro color bermellón de Otsuchi, un pueblo que hace diez años casi dejó de existir. Al frente asoman las frondosas montañas del parque nacional de Sanriku. Un imponente dique de 14,5 metros se eleva en la costa y blinda a 12.531 habitantes del mar. El objeto teledirigido avanza por unas faraónicas compuertas. En caso de alerta de tsunami –porque los vecinos saben que “volverá a ocurrir”– 200 toneladas de ingeniería descenderán en cuatro minutos y bloquearán la entrada del mar a la ría que recorre el centro. Tras esta nueva muralla de hormigón, entre la estación y los hogares reconstruidos, asoman muchos vacíos. Uno es inolvidable y extenso, el del ayuntamiento donde decenas de funcionarios y el alcalde perecieron bajo las aguas del peor desastre de la historia de Japón.
En la posada que regentan los Ogawa, el propietario muestra entusiasta las imágenes tomadas por su dron. Su establecimiento se erige como reclamo turístico y símbolo de superación. Aquel 11 de marzo, perdieron a 1.284 personas (10% de la población), la mitad de las casas y prácticamente todos los negocios. Esta posada de estilo japonés desapareció bajo las olas y el incendio que consumió el centro. Levantada en 2012 en un edificio temporal más alejado de su enclave original, ha alojado a cientos de voluntarios y trabajadores de la reconstrucción. A finales de 2019 un tifón truncó la llegada de espectadores de la Copa mundial de rugby, celebrada en la región para impulsar las zonas damnificadas. En mitad de una pandemia trata de mantenerse a flote. Ogawa no es optimista, pero tampoco piensa rendirse ahora. Una pared repleta de mensajes de apoyo, unos crisantemos blancos y una fotografía le acompañan en la recepción. Es el retrato de la anterior propietaria —madre de la señora Ogawa, fallecida en 2012, antes de la reapertura del ryokan— dañado por el agua y el fuego y recuperado después gracias a la tecnología de restauración de imágenes.
Sin manual de supervivencia
Una montaña separa el casco urbano de Otsuchi (prefectura de Iwate) de Kirikiri, una pequeña comunidad pesquera de 1.800 habitantes. Sus habitantes se consideran “herederos de la memoria del Gran Terremoto del Este de Japón” y han esculpido en piedra las lecciones que dejó el tsunami: “huir a toda costa”, “evacuar a un lugar elevado” y “proteger la vida”. Perdieron a 100 vecinos y otros tantos se marcharon para siempre. Elevaron un monumento para no olvidar y prevenir a las generaciones futuras. También abrieron un espacio a la esperanza. “Hicimos un círculo en la piedra para que jueguen los niños. No queríamos algo triste o que tengan miedo al mar”, explica Toshiaki Fujimoto.
Este sacerdote sintoísta de 70 años, camina presto por las calles con una carpeta bajo el brazo una mañana de noviembre. Cada pocos pasos señala un punto, abre la carpeta y saca una imagen de la devastación y la transformación posterior. Lleva una década documentando la reconstrucción de su querida comunidad. En la escuela que refugió a 400 personas, sus imágenes también muestran la resistencia de los supervivientes.
A las 14:46 de aquel fatídico 11 de marzo, un terremoto de magnitud 9 sacudió el este de Japón durante cinco angustiosos minutos. Al instante, una alerta de tsunami sonó en cada pueblo costero. Durante los veinte minutos siguientes, los mensajes de evacuación se sucedieron, voces fuertes y decididas que lucharon contra el tiempo sin dejar de atisbar la mar. Muchos salvaron la vida por esa insistencia. Otros quedaron atrapados. Fueron 20.000 las personas que no lo lograron. Subidos a las colinas más próximas y refugiados en escuelas, algunos observaron a las 15:13 cómo el agua descendía, presagio de la llegada de un tsunami.
Yukiko Kikuchi, de 46 años, conducía hacia Otsuchi cuando la vio: “No era una ola, era un muro de color azul intenso, bonito incluso. De pequeña me habían hablado del tsunami, pero era la primera vez que lo veía. No lo crees si no lo ves. Ahora no lo olvido”. Kikuchi saltó del coche y corrió a refugiarse a la montaña. También los pescadores corrieron, pero en dirección contraria, a la playa a sacar sus barcos al mar, una práctica común para tratar de salvarlos del impacto de la ola.
Esta vez, sin embargo, el tsunami “sobrepasó cualquier expectativa”. De los 250 barcos atracados en la bahía de Kirikiri, solo quedaron dos tras las cinco embestidas del mar.
Las olas superaron los 10 metros de altura y arrasaron 560 km² de tierra a lo largo de 650 km de costa japonesa, principalmente en las provincias de Iwate, Miyagi y Fukushima, al noreste del país. A las 16:15 un helicóptero confirmó que la central nuclear de Fukushima estaba afectada. El tsunami había provocado un tercer desastre, una crisis nuclear donde la radiación y la evacuación cambiarán para siempre el futuro de los niños y jóvenes de la región. También fue, hasta cierto punto, el desastre que eclipsó al mismo tsunami y a las regiones afectadas “únicamente” por el impacto de este.
Japón desplazó a 50.000 efectivos de las fuerzas de autodefensa. “En esta triste e incierta noche cuidémonos y seamos amables”, fue el mensaje que se rogó desde las televisiones. Pero en Kirikiri no sabían nada de esto. Cada comunidad se enfrentaba sola al desastre, incomunicadas y sin poder pedir ayuda al pueblo colindante: todos están afectados y en Otsuchi, además, el ayuntamiento ha desaparecido.
Sin luz y sin agua, cientos de personas se agolpan en el gimnasio de la escuela. En el parking, el fuego de la madera recogida de los bosques colindantes calienta e ilumina a los evacuados. La información es escasa, se pide paciencia. Al miedo por lo sucedido se suman las réplicas continuas, que dificultan los rescates y no permiten descansar: en un día se registrarán temblores de magnitud 5 cada seis minutos.
Para el sacerdote Fujimoto, que lideró junto a otros vecinos la evacuación en Kirikiri, la prioridad fue la supervivencia:
“Teníamos un manual de actuación, pero no estábamos preparados. Decidimos quién era bueno para según qué tareas y los recursos. El día 12 [a 24 horas del tsunami] ya estábamos organizados. Sabíamos que la ayuda llegaría, pero tardaría. Estamos acostumbrados a sacarnos las castañas del fuego”.
Utilizaron el agua de la piscina de la escuela, situada en la azotea. Dividieron los espacios según necesidades: los mayores cerca del baño, los enfermos separados y la biblioteca como lugar de juego para los niños. El aula de cocina se convirtió en una cocina temporal donde racionaron 30 kg de arroz que almacenaba el santuario. “Aunque fuera una pequeña bola de arroz, todos debían comer”, dice Fujimoto. Lograron luz usando la batería de un autobús en marcha. Cuando la gasolina se agotó, se arriesgaron sacando más de la gasolinera siniestrada.
Sachiko Azumaya, de 75 años, y Masae Maekawa, de 73 años, perdieron sus hogares. “No había tiempo de pensar en nuestras casas, solo actuar”, cuentan ambas. Salieron con lo puesto y gestionaron durante meses el refugio. Maekawa, enfermera jubilada, nunca antes había agradecido tanto su profesión como entonces. Se encargó de los muertos, de los enfermos y de la información, un bien muy preciado y sensible en momentos de incertidumbre. “Hay que tener líderes en los que confiar”, afirma. Azumaya se ocupó de los espacios y la comida en la escuela refugio: “el buen liderazgo, saber quién hace qué, comunicar y confiar en las personas son clave”.
Al conocer la magnitud del desastre, la comunidad se vino abajo, “el dolor no nos permitía avanzar”. Fujimoto pensó que debían luchar por los vivos, celebrar juntos su aclamado festival de verano, como antaño: “Había que hacerlo para disfrutar”. Se volcaron en devolver la vida a la comunidad. Masahiko Haga, jubilado de 73 años, siempre había mirado al mar, pero después de aquello se dio la vuelta y vio montañas: “solo quedaban ellas y me salvaron”. Fundó una ONG para dar trabajo a pescadores y desempleados, utilizando el único recurso disponible. Reconvertidos a leñadores, cuidaron los bosques centenarios.
Cuando Kikuchi logró llegar a pie a Otsuchi, la cobertura del desastre le sorprendió: “Faltaba información local básica para nosotros y lo poco que llegaba era desde Tokio”. A pesar de haber estudiado medicina veterinaria, decidió reorientar sus energías en la fundación de un periódico local, el Otsuchi Shimbun y hoy comparte, por todo Japón y hasta en Turquía, el aprendizaje en prevención de desastres. “Las lecciones del tsunami son universales”, dice. Para Azumaya, “En Kirikiri casi no se recordaba el tsunami de 1928 y los que experimentaron el de 1960 se confiaron porque no fue tan grande y algunos no evacuaron lo suficiente. Cambia el impacto y el desastre”. “El peligro no debe subestimarse nunca. Cada vez hay más desastres que considerar: corrimientos de tierra, fuertes lluvias y ahora coronavirus”, insiste Fujimoto.
¿Cómo reconstruir un desastre?
La palabra reconstrucción está en todas partes. En las miles de viviendas temporales que se alargan en el tiempo. En boca de los todavía 42.000 evacuados. En los planes y presupuestos del gobierno. En el 2,1% más de impuestos por renta que cada japonés destina (y destinará hasta 2037) para sufragar los costes del “desastre más caro de la historia”, según lo definió el Banco Mundial. En las tareas de descontaminación y en elfuturo de las centrales nucleares.
El tsunami arrebató a seres queridos, hogares, infraestructuras y empleos, también el sentimiento de pertenencia a comunidades ya de por sí afectadas por la despoblación. Para los pueblos damnificados del Japón rural, la reconstrucción es una cuestión de supervivencia:
“Debía hacerse rápido, si no la gente se desanima, se marcha y no regresa. Primero reconstruimos los hogares, después las zonas públicas. Ahora el dique de protección”, explican en Kirikiri orgullosos de lo logrado.
El profesor Tatsuto Asakawa, experto en sociología urbana, coordinaba el Centro de Voluntarios de la Universidad Meiji Gakuin en Tokio cuando sobrevino el desastre. Acompañó a decenas de estudiantes a Kirikiri a apoyar y recuerda lo difícil que fue acceder, tres semanas tardaron: “Era como si hubiese caído una bomba. ¿Cómo reconstruir un mundo que ha desaparecido? Quise registrar ese proceso”. Diez años después, sigue vinculado a la comunidad. Este experto no habla de reconstrucción, sino de “crear una sociedad sostenible”. “No puede volverse a la sociedad anterior al desastre, una nueva surge. Aunque las infraestructuras estén terminadas, si no vive nadie son ciudades fantasma”, afirma.
“Es pronto para decir que Kirikiri está reconstruida. No hay muchos niños, pero los que hay crecen bien. Si en el futuro estos niños se convierten en un Fujimoto o una Azumaya, si sostienen su comunidad, entonces la creación de una sociedad sostenible habrá sido un éxito”, concluye el experto. Lo mismo dicen, en otras palabras, supervivientes como Kikuchi: “Hemos reconstruido lo imposible, pero la verdadera reconstrucción empieza ahora”.
Publicado originalmente en Equal Times