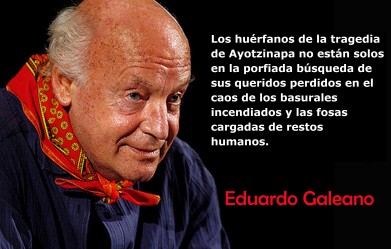En su tiempo, Vicente Fox declaró a Coycoyán de las Flores, en el estado de Oaxaca, el municipio más pobre del país. Se dijeron muchos discursos sobre la situación, pero nada en concreto se hizo por ayudarlos a salir de la pobreza; otro tanto sucedió después con los municipios de Metlatónoc y Cochoapa El Grande, en el estado de Guerrero, también de población mayoritaria mixteca. Ahora se dice que los rarámuris son los que en realidad están sufriendo la hambruna, pero igual pueden ser los nahuas de Veracruz, los tzeltales de Chiapas, los mayos de Sinaloa, o cualquier otro pueblo indígena de México. Todos ellos viven en la misma condición de pobreza, abandono, aislamiento, marginación y rechazo. Sobreviviendo como pueden y resistiendo para no desaparecer.
No es necesario ir muy atrás en el tiempo para comprobarlo. A principios de este año, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) presentó su Informe de la evaluación de la política de desarrollo social en México 2011, con un apartado especial sobre la política de desarrollo social y los pueblos indígenas. Corto, pero contundente, el informe asienta que 79 por ciento de los indígenas –esto es, ocho de cada diez– se encuentran en situación de pobreza, lo cual quiere decir que no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y educación, ni dedicando todos sus ingresos a lograrlo. Pero eso no es todo: también se afirma que 40 por ciento de ese porcentaje se encuentran en pobreza extrema, lo que equivale a reconocer que no cuentan con ingresos para satisfacer esas necesidades.
La situación es dramática. De nada ha servido la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre derechos de los pueblos indígenas, realizada hace 20 años; ni la reforma al artículo 2 constitucional de agosto de 2001 –hace más de 10 años–, donde supuestamente se reconoció la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a decidir su propio desarrollo. En la reforma constitucional, incluso, el gobierno mexicano se comprometió a crear instancias de planeación y ejecución de programas de desarrollo; de igual manera se comprometió a que cada nivel de gobierno destinara una partida específica para la ejecución de esos programas. Nada de eso ha sucedido, los programas se siguen aprobando en las oficinas burocráticas de acuerdo con los intereses de quienes las dirigen.
La pobreza de los pueblos indígenas contrasta con la riqueza de los territorios que habitan, explotados por personas con intereses ajenos a los suyos. Es el caso de los rarámuris. Los desplazamientos de sus asentamientos ancestrales, que los colonizadores impulsaron para dominarlos, continuaron con la reforma agraria, bajo el argumento de formar núcleos de población
a los cuales titularles la tierra. Poco después llegaron los rancheros para apoderarse de las tierras que quedaban deshabitadas o disputándoles las que se les habían titulado: por eso muchos pueblos como Baqueachi y Choreachi siguen defendiendo sus tierras en los tribunales agrarios. Pero no es el único despojo que sufren: a la irracional explotación forestal, que en nada los ha beneficiado, ahora se une la explotación minera y el proyecto turístico Barranca de Cobre, de los cuales ellos sólo ven la contaminación y la basura que van dejando.
Esta situación no se resuelve poniendo el grito en el cielo por la hambruna que sufren, sino cambiando la relación de colonialismo que el estado y la sociedad en su conjunto mantienen con ellos. Las despensas alimentarias, con foto y todo, pueden salvar su situación inmediata, pero las causas de ella requieren otras medidas. La primera, reconocer que son pueblos, con todo lo que esto implica; la segunda, que tienen derechos colectivos, entre ellos el de diseñar su propio desarrollo. En otras palabras, reconocerles su derecho a la autonomía, como el Estado mexicano se comprometió en los acuerdos de San Andrés hace 15 años. Y que a la fecha no ha cumplido.