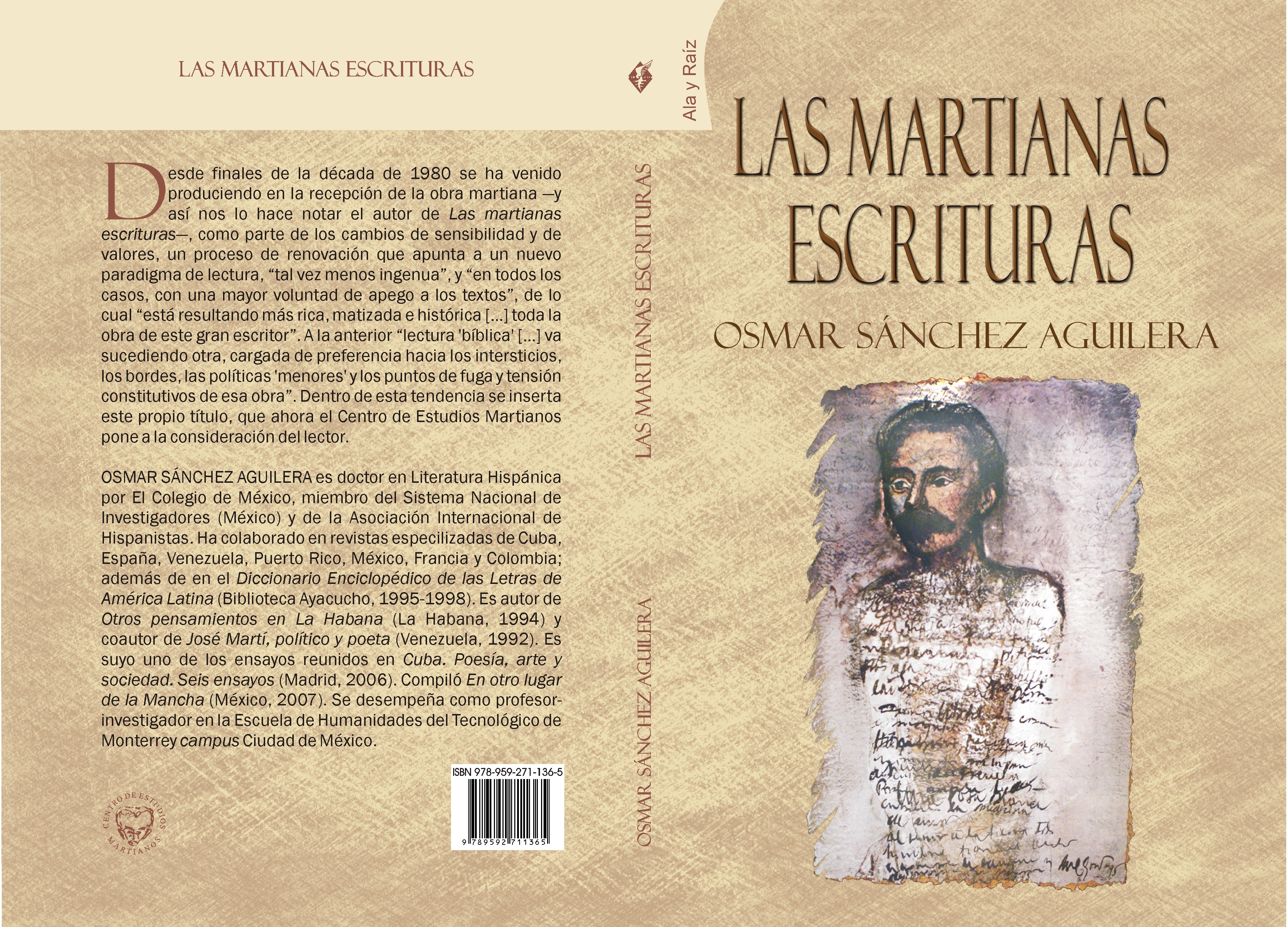Los Chikos del Maíz es una agrupación de hip hop surgida a mediados de 2004, cuando sus integrantes, Nega y Toni decidieron dar forma a un proyecto común en el que aúnan conceptos, ideología y su particular manera de entender este género musical.
En 2005 comenzaron a editar música que suben a internet y reparten de forma gratuita en festivales y conciertos. En el 2007 grabaron el álbum “A D10S le pido”, un homenaje al astro argentino y “un puñetazo a la conciencia”.
Mientas tanto, sus presentaciones se multiplican y Los Chikos del Maíz adquieren reconocimiento dentro y fuera del escenario. Sus letras, ingeniosas y politizadas, han logrado atraer a un público por demás variopinto.
De lengua mordaz, este polémico dúo se ha convertido en uno de los mayores referentes hip hop abiertamente político del Estado Español.
A continuación, Nega, integrante de Los Chikos del Maíz, ofrece su particular visión sobre el papel del arte y del artista en la sociedad.
Estado Español. La máscara es apariencia, pero también refugio. Su función es, por un lado, la de ayudarnos a representar un papel; por otra parte, sirve para ocultar nuestro verdadero rostro al público, nuestro yo más íntimo, quizá nuestro lado más sucio, esa cerradura blindada a cal y canto a la que no acercamos el ojo por miedo a encontrarnos frente a frente con nuestras miserias más censurables: sadismo, egoísmo, vanidad opaca. La máscara es el escudo protector que se pone el artista cuando se corre el telón y se encienden los focos, sea para ejecutar una obra de teatro, sea para hacer malabares sobre una pista de circo o para interpretar una pieza musical.
La literatura es un arte de cobardes anónimos incapaces de rendir cuentas con el público, siempre soberano. En un libro no hay cuarta pared ni escenario, en una película tampoco y, si la hay, se puede derrumbar con la mirada a cámara del actor para recordarnos que estamos viendo una película. Corresponde al trapecista, al actor o al músico subirse al escenario y convertirse en el centro de todas las miradas (y las dianas), y es entonces cuando lo real y lo simbólico se fusionan hasta desvanecerse en un todo amorfo carente de límites e imposible de acotar. No puede ir al baño ni puede ausentarse si le duelen las entrañas, se le caería la máscara y el hechizo de la ilusión, de la apariencia, del simulacro, se desvanecería irremediablemente porque sencillamente su personaje no va al baño y porque, como dijo el tramoyista, el espectáculo debe continuar. Porque cuando al artista se le cae la máscara se queda desnudo, aparece su miseria social que implora remuneración por su trabajo, se convierte en lo que realmente somos, prostitutas de sonrisa permanente y mecánica, bufones que abandonaron la corte para recorrer plazas y caminos y entretener a las multitudes cuando el arte se hizo de masas y dejó de ser privilegio de unos pocos.
Esa desnudez del artista sin máscara es paradigmática; la prueba es que, tras distintas y variadas revoluciones sexuales, un desnudo sobre un escenario, es decir, en vivo y en directo y no a través de una pantalla, continúa siendo transgresor. Porque el arte —y que no os engañen los elitistas que abandonaron el barco de la superestructura y abrazaron la teoría cultural— tiene una función última y trascendental que no es otra que la de entretener al público. Un arte que no entretiene está condenado al ostracismo; luego algunas se preguntan por qué el postporno o porno de vanguardia no cosecha éxito. El arte como pura herramienta de emancipación, como vehículo al conocimiento, como transmisor de ideología está abocado irremediablemente al fracaso si no entretiene; se convierte en la excusa (y el negocio) de unos pocos iluminados. La función del arte es la de hacer soñar, la de hacer sentir y describir lo inenarrable, lo mágico, aquello que tanto nos cuesta saborear en nuestras miserias diarias o directamente se nos niega. El arte es evasión y siempre existirá el arte porque siempre existirá la miseria humana; la relación es dialéctica y perversa, e incluso en la sociedad más idílica jamás soñada el artista cumplirá su función: se colocará su máscara y seguirá recorriendo los caminos y haciendo olvidar las penas, las nostalgias, los amores que pudieron ser y no fueron, los abusos, las injusticias.
Decía Bergman que todo arte es inútil y baladí en nuestros tiempos, ya que el arte perdió su impulso creador básico en el momento en que fue separado del culto religioso. El artista verdadero es el artista del medievo, anónimo, desconocido, el que permanecía en la sombra y su obra era para gloria de Dios. Pero Bergman, aunque hijo de un severo pastor luterano y hermano pequeño del fundador del partido nazi sueco, también tenía sus contradicciones y, como reconoce abiertamente el director de El séptimo sello, entró en el teatro por las artes libidinosas y sofisticación de sus mujeres las actrices, siempre tres pasos por delante —en lo que a liberación sexual se refiere— de costureras y amas de llaves. De hecho, hasta hace no mucho, los actores y actrices no podían ser enterrados en camposanto. En el fondo era consciente de la tragedia y a la vez virtud del artista moderno y su estar siempre entre los focos y los flashes: la erótica del escenario. Alguien hizo saber —y desde los albores de los tiempos sabemos que es cierto— que el poder es erotismo y el artista sobre un escenario es una de las manifestaciones de poder más definitivas y puras que se conocen. Se produce entonces el éxtasis supremo, se completa la vampirización simbólica del artista moderno para con su público, al que necesita para sobrevivir igual que el vampiro necesita la sangre de las vírgenes. El público, seducido por el encanto de la máscara, grotesca e irreal pero siempre erótica, se deja llevar y cae en las redes del ilusionista-vampiro, y la función sigue su curso.
La inefable Lucía Etxeberrría recordaba horrorizada sus tiempos de promotora de conciertos en el Madrid de los años ochenta, cuando jovencitas descaradas entraban en el camerino de Lou Reed y sin apenas mediar palabra se abrían de piernas para deleite y disfrute del guitarrista norteamericano que les triplicaba la edad. La vampirización se torna real y deja de ser simbólica, ¿o no? El artista está condenado a no echar raíces y se convierte en el narrador de Walter Benjamin, el marino mercante que basa su epopeya y su relato en sus viajes y tropelías, en sus experiencias vitales que lo llevan a dormir en una alcoba distinta cada noche, a veces en compañía, en otras ocasiones en la más triste de las soledades. El artista-marino es la antitesis del artista-campesino, el otro narrador de Benjamin y cara B de la literatura, el que construye su relato con base en los años echados en la tierra viendo la vida pasar y nutriéndose de la rutina, la tradición y las desavenencias familiares. Será por eso que los marinos tienen algo de artistas y los campesinos tan poco. No sueñe el artista moderno con sentir apego por personas o lugares, Baudalaire decía que “No todos pueden darse un baño de multitudes: gozar de la muchedumbre es un arte; y sólo puede darse un festín de vitalidad -a expensas del género humano- aquel a quien un hada insufló en su cuna el gusto por el disfraz y la máscara, el odio al domicilio y la pasión por el viaje”. No hay hada ni hechizo; Lou Reed paga su peaje por no poder echar raíces, por ser el marino mercante de Benjamin, por hacer de ilusionista.
Cuiden del artista, siempre excéntrico, egocéntrico, marginal o marginado, pero siempre dispuesto a ponerse su máscara y hacernos pasar buenos o malos momentos (que también son necesarios). Y cuando todo parece desmoronarse o sencillamente porque nos lo pide el cuerpo tras una dura jornada laboral o para celebrar la firma de un contrato, recurrimos al bufón entrañable, al mago de las sensaciones, al fabricante de sueños, a la prostituta de sonrisa mecánica que nos hará evadirnos y sentirnos dioses cuando nos devuelva la mirada porque al fin y al cabo ¿qué es sino un dios el payaso que arranca una sonrisa a un niño?
Cuiden del artista y sobre todo háganle saber cuándo pasó su tiempo, no hay patetismo más sublime que el artista que ha dejado de serlo y no supo caer en la cuenta. La culpa no es suya sino de esos a los que llama sus amigos: el escenario y los aplausos, que es la más terrible y dura de las drogas.
Publicado el 26 de Marzo de 2012