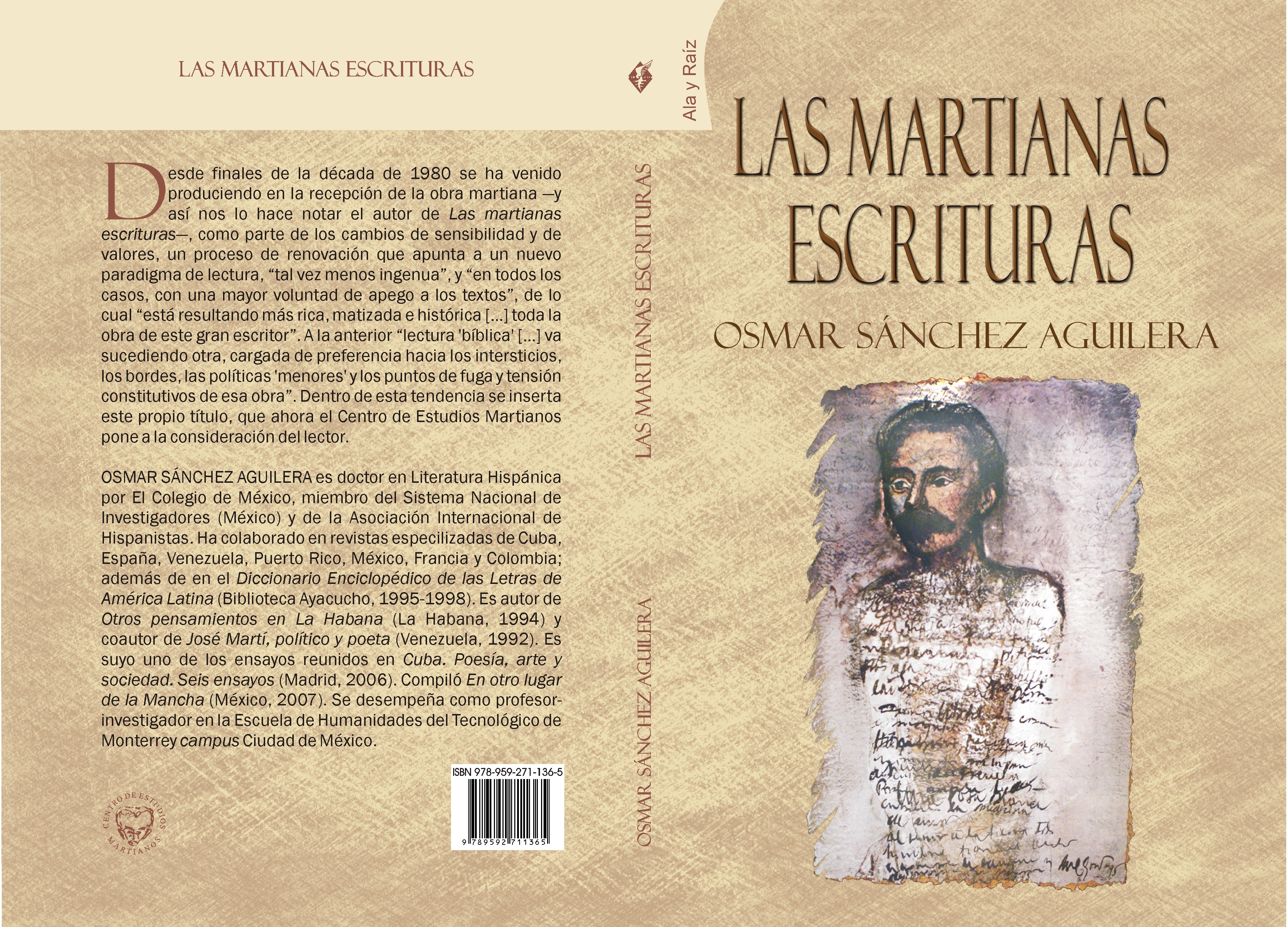La Habana, Cuba. Es tan amplia la vista desde aquí, que toda La Habana y su mar parecen caber en la mirada. Desde estos muros pueden seguirse las gaviotas y el último trayecto de un barco a punto de atracar. No es casual que la metrópoli española, a fines del siglo XVIII, decidiera levantar en este lugar la fortaleza más grande de América: San Carlos de La Cabaña. En medio del presuroso transitar de los cazadores de libros, cambio las épocas. Por suerte, la Feria del Libro es también una celebración de las fabulaciones. Basta con detenerse en las farolas, en los estrechos y arqueados túneles del fuerte, en su pétrea estructura para entrar al pasado.
Otros momentos de la Feria me siguen el juego. En plena tarde, jóvenes vestidos a la usanza de la guardia colonial durante el reinado de Carlos III, ensayan una ceremonia sólo conocida hoy por La Habana de noche. Aunque a las nueve se volverá a escuchar el tradicional cañonazo, ahora una multitud bordea una vieja pieza de artillería. Mientras el estruendo se sumerge en el agua, pienso en el tiempo en que, tras un sonido similar, se abrían o cerraban las puertas de la ciudad amurallada.
¿Cómo habrá sido custodiar desde estas torres la mocedad habanera, el bullicio de los desembarcos en el puerto, el permanente ajetreo de las ciudades de mar?
Me busco en el muelle de un día colonial. Bajo un sol inclemente y voces- aún más despiadadas- de los comerciantes, encuentro algunos libros en cajas provenientes de Cádiz. Así llegarían las primeras obras a Cuba, aunque cuentan que el más atrayente espectáculo de las letras que venía en las olas era la correspondencia.
Hace un tiempo, un texto de la escritora Gina Picart me reveló el suceso que significaba la entrada del buque-correo. Imagino cómo, desde los balcones, las negras, con sus trajes de muselina y descalzas, anunciaban el arribo del barco; eran las mismas que luego, expectantes, entregaban a representantes de la aristocracia aquellos trazos impenetrables que provocaban sonrisas y temblores.