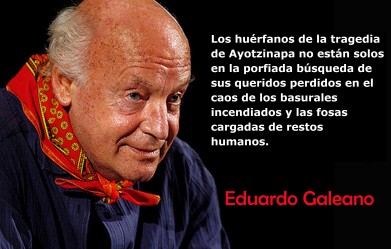Como ministro de Información y Turismo, fue máximo censor y propagandista -el Goebbels de Franco-, y como ministro de la Gobernación, responsable último de la matanza, entre otras, el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, que acabó con la vida de cinco trabajadores vascos y dejó más de un centenar de heridos. Su participación al más alto nivel en la maquinaria franquista que cometió virtualmente un genocidio y crímenes de lesa humanidad está fuera de toda duda. Pero nunca hizo una condena expresa ni pidió perdón. Al contrario, como «padre de la Constitución», dinamizó la Transición que cerró la puerta a una ruptura democrática e instauró un modelo de estado sobre la impunidad y la amnesia.
Tras la muerte de Fraga no han faltado notables panegíricos ensalzando su figura y su contribución a la democracia, elogios y alabanzas por su compromiso con el pueblo español, loas a quien algunos han definido como «un hombre bueno». Este auténtico ejercicio de apología y enaltecimiento, en el que PSOE y PP han ido de la mano, hiere la memoria colectiva, hace sangrar las heridas de miles de muertos por los que Fraga nunca ha rendido cuentas. Y todo ello para hacer piña en la defensa de la sacrosanta transición española.
Si, encarnada en la persona y la obra de Fraga, la defensa a ultranza de la la transición pasa por hacer de gente así un paradigma de demócrata y bondadoso estadista, no cabe sino coincidir con Jaime Gil de Biedma cuando dejó escrito que «de todas las historias de la Historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal». Al menos, queda el consuelo de que la memoria de este país seguirá persiguiendo en su muerte a quien segó tantas vidas y tantas razones.